Parece que fue ayer cuando vi por última vez el brillo de sus ojos verdes mirando al vacío, antes de su última expiración, cuando la vida, tan injusta, me la robó para siempre dejándome en la más terrible soledad. Vivimos tan unidos, y nos divertimos tanto, que ahora se me hace cuesta arriba andar sin ella, sin su ánimo, sin su apoyo, sin su palabra consejera, sin sus riñas amables. No puedo hacerme a la idea, pero los días del almanaque me machacan hasta querer hacer que me acostumbre. Imposible.
Me llevan, me traen, me animan, intentan los amigos que se vayan ablandando los malos recuerdos, mas no pasa un solo día sin que una lágrima resbale por mis comisuras haciendo un homenaje a su memoria. Están ellos sí: los amigos de verdad, los hijos y los nietos, pero me falta ella, lo único por lo que ha merecido la pena vivir.
Nadie que haya amado tanto como yo puede sentir una pérdida tan grande. Nos queríamos a nuestra manera desde que nos conocimos; formamos una familia que aquellos que la conocen dan como ejemplar. ¡Qué gran maravilla de esos tres hijos! Fue nuestro pequeño milagro. Y ahora, cuando podíamos disfrutar de los réditos de nuestra gran inversión de amor, viene ese Dios, al que no hemos visto nunca, y al que creemos por el miedo a la Eternidad, a robármela de un tajo, como si Él la necesitase más que yo. Algunas veces dan ganas de romper el carné de creyente y tirárselo a la cara.
Veo pasar sombras, mujeres y hombres, quicios y perfiles, besos en los veladores, niños en los parques, manos entrelazadas de viejos matrimonios, risas y tristezas, coches y autobuses y trenes que van o vienen camino de cualquier lado. Y yo estoy como un árbol, siempre temblando como se quedan sus ramas cuando se van los pájaros -como dijo el poeta-, temblando y frío. No sé con quién hablar por mi gran estancia, no tengo a nadie con quien compartir mis sentimientos, mi tristeza, mi dolor, mis dudas, mis escasas alegrías... Nadie acude con un pañuelo para secar mis lágrimas, ni con una palmada de aliento para sonsacarme una sonrisa. No saben, dudan, no pueden...
¡Tres meses sin ella! Tres meses sin escuchar su voz, lastimera en los últimos años, pero voz al fin y al cabo. Tres meses sin esa presencia que, aún siendo una pavesa, llenaba mi pequeño orbe de ilusiones. Tres meses de soledad y hastío, faltos de emociones, pidiendo a ese Dios traicionero que me lleve con ella, que ya está bien de caminar por este desierto que no deseo andar en solitario.
Y, a pesar de todo, parecen que mis ojos estén muertos, casi vidriados, como aquel 30 de Enero, cuando a las dos y cuarto en punto de la tarde el hielo de su mano me quemaba la mía. Allí, en la habitación número 262 del Hospital Virgen del Rocío, murió ella, mi Lola, y se me fue para siempre. También aquel día, y a la misma hora, fecharon mi acta de defunción.
¡Tres meses! ¡Toda una vida!




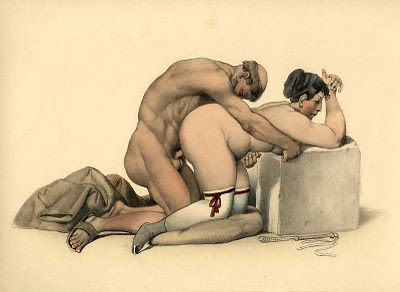












.JPG)













.JPG)



.JPG)


